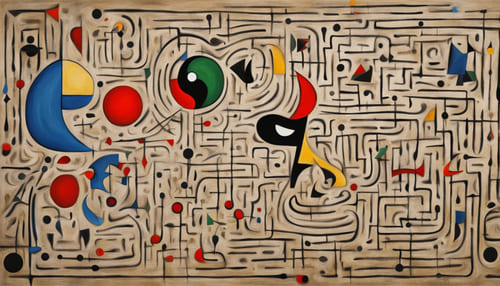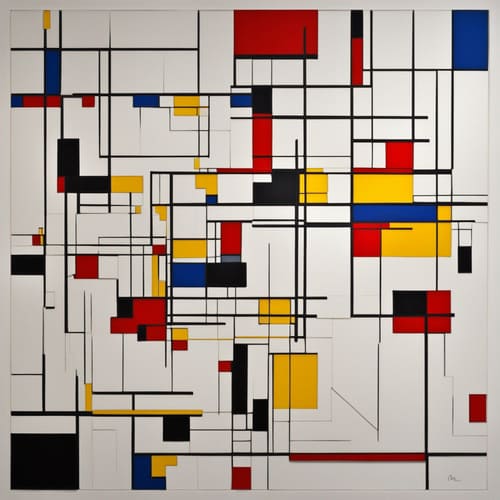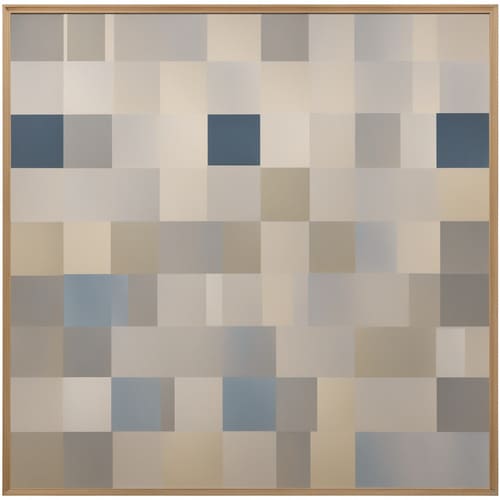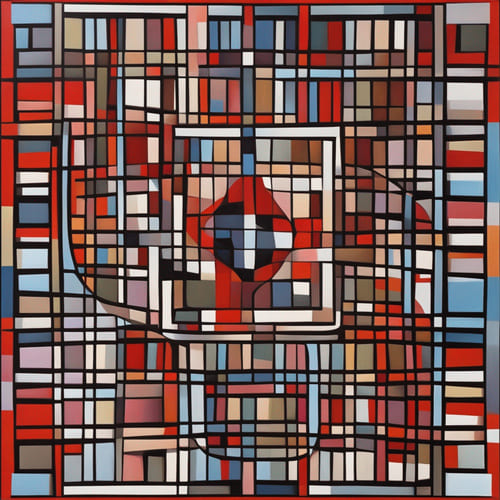Delgada, pero con formas, su belleza era un paisaje exótico. Su pelo era profundamente negro y adornaban su rostro unos grandes ojos, muy abiertos, de un azul clarísimo, casi imposible.
Hubiera llamado la atención en cualquier entorno, pero con aquel bañador naranja era muy difícil que pasara desapercibida. Desde el agua caliente de la piscina, ahora nado, ahora me paro, me pasaba la tarde capturando su imagen con miradas furtivas.
Nunca cruzamos palabra, una cierta barrera de edad me lo impedía, pero sí que nos dedicamos sonrisas abiertas cuando menguaba la luz de la tarde. Hasta que, un día, después de una discusión con un tipo alto que iba a verla de vez en cuando, aquellos labios se quedaron temblando en una mueca amarga.
Al día siguiente apareció vestida de calle, con cara larga y se puso a recoger sus cosas. Atendí cuando, otra chica, le preguntaba y ella respondía, un poco triste y un poco lejana, que no se podían salvar vidas con el corazón roto.
Nunca supe su nombre pero, gracias al tobillo, la recuerdo claramente siempre que va a cambiar el tiempo, y se me aparecen como en un sueño sus ojos claros de un azul inimaginable. Y recuerdo que estaba equivocada, que las heridas propias no impiden aliviar las ajenas.
Pero, para eso, hay que empezar por desahogarse primero.